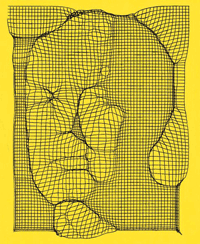Fuente: Guadalimar nº1 (10/12/1975)
Nuestro primer encuentro, allá por el año 1949, fue en el transcurso de una visita organizada. Éramos veinte o treinta personas. Braque, impasible ante semejante invasión, enseñaba cuadros, se sometía resignadamente al macabro juego de las preguntas triviales y de las forzadas respuestas. En un aparte, acaso sorprendido por mi excesiva timidez, me dijo: -Si quiere, puede venir a visitarme. Pásese cuando quiera…
Y, en efecto, volví algunas veces. No sin temor al principio, con el temor propio de un joven que va a enfrentarse con alguien a quien ha admirado desde siempre, a quien le ha dedicado en secreto su más honda adoración. Lo chocante para mí era descubrir un estudio de atmósfera burguesa, nada bohemio. En compensación, me era dada la posibilidad de extasiarme ante centenares de pinceles sucios, mugrientos, que el gran pintor jamás limpiaba.
Cada vez que llamaba a su puerta, me recibía la mujer. Siempre, el mismo preámbulo. Ella insinuaba maliciosamente que Picasso realizaba visitas relámpago al estudio de su marido, se fijaba en las obras recién empezadas y, luego, como iba más de prisa que nadie, ofrecía lo copiado como obra original de su ingenio. Ilustración fehaciente -venía a señalar la esposa de Braque- de aquella conocida confesión enmascarada de desplante: «Yo no busco, encuentro».
Físicamente, Georges Braque me impresionaba mucho. Era muy alto, con el pelo blanco y unas manos enormes. Es posible que parezca una frivolidad, pero yo lo asociaba con Gary Cooper. Era, sí, el Gary Cooper de la pintura.
Estando en su casa, me emocionaba reconocer los objetos -por ejemplo, las sillas metálicas- que yo había visto antes en sus cuadros. El me dejaba disfrutar en paz de tales emociones, pues no era nada hablador. Cuando hablaba, lo hacía de forma encantadora y serena.
Nuestras conversaciones jamás giraron en torno a la pintura. No por frialdad mía, sino por respeto. Yo admiraba ya su clasicismo pictórico, ese fulgor dramático apenas perceptible, sus grandes innovaciones como colorista, la sabia estructuración de sus cuadros… No era mi respeto el que emana de la larga meditación, sino más bien el provocado por el asombro. Braque tuvo el don de disolver y barroquizar las formas para darle salida a su cubismo. Pero, de manera rápida, uno tenía la firme sensación de hallarse ante la pintura excepcional.
Nunca pintó delante de mí. Nunca me habló de Picasso, tampoco de Juan Gris; en cierta forma, muy poco de sí mismo. Era extremadamente tímido. Majestuosamente tímido, instalado en la calma de una mansión burguesa, repleta de plantas, en un escenario que servía de freno puntual a mis delirios de bohemia.
En alguna ocasión coincidimos en plena calle, junto a una frutería. Afable, me dirigía las invariables preguntas: -¿Estás pintando mucho? ¿Cuándo me enseñarás algún cuadro?
Preguntas cariñosas, preguntas destinadas a los chavales. Pero yo nunca me atreví a enseñarle ningún cuadro mío. Y seguía sin comprender cómo pinceles tan inmundos fijaban en el lienzo los más delicados colores.
Eusebio Sempere